Lunes 30 de Agosto del 2004
POSTALES DE ATENAS
Ayer se clausuraron los Juegos Olímpicos de Atenas. Y acá les dejo algunas instantáneas:
Natación (400 metros medley femenino)
Tenis (dobles femenino)
Hockey (femenino)
Yachting (clase Tornado)
Fútbol (masculino)
Basquetbol (masculino)
Eso es todo. Nos vemos en Beijing 2008.
Domingo 29 de Agosto del 2004
EL GRAN PEZ
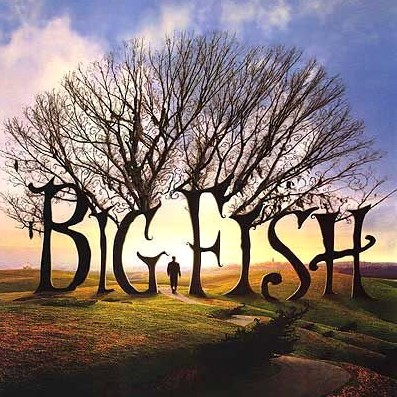
Hermosa. Noble. Emocinante. Artística. Fantasiosa. Idealista. Querible. Mágica. Vital... Y con la pincelada justa de oscuridad que caracteriza al buen cine de Tim.
Viernes 27 de Agosto del 2004
HORIZONTES
Siempre vi a Buenos Aires de este lado. Del lado de acá, como diría Cortázar. Del lado de adentro, con su particular perspectiva.
Y hoy, navegando de sitio en sitio, llegué a Skycrapers.com, para encontrarme con el horizonte que ofrece la ciudad al que llega del otro lado. Del lado de allá, como diría Julio. Del lado de afuera.

Y, ¿sabés? También encontré ese otro horizonte enmarcado por el cerro, que te es tan propio. Y al que yo siento, también, un poquito mío. Y quería que lo vieras acá, junto al horizonte de mi ciudad. Los dos juntos, como vos y como yo.

Miércoles 25 de Agosto del 2004
Martes 24 de Agosto del 2004
EL HORROR SEGÚN TOMÁS ELOY MARTÍNEZ
 Ayer se inauguró el 70° Congreso sobre Bibliotecas e Información, en el Teatro Colón. La conferencia inicial estuvo a cargo de Tomás Eloy Martínez. El diario La Nación lo citó:
Ayer se inauguró el 70° Congreso sobre Bibliotecas e Información, en el Teatro Colón. La conferencia inicial estuvo a cargo de Tomás Eloy Martínez. El diario La Nación lo citó:
El libro resiste, pero el mercado es una horda que avanza, cambia las finanzas pero no las personas. Y a veces las empeora. Pero hay otro problema: es lo que hoy ocurre con los libreros y el libro rápido. El otro día, en Borders, uno de esos supermercados de libros, discos y calendarios de East Brunswick, en Nueva Jersey, fui a comprar una edición que mi hija necesitaba para el colegio titulada "La muy lamentable tragedia de Romeo y Julieta". El vendedor me dijo que no estaba. Tampoco la encontró como "Romeo y Julieta". Le pedí que la buscara por autor y me dijo con cierta indiferencia: "¿Me puede deletrear el nombre?" En Estados Unidos, donde Shakespeare se lee en la escuela primaria, hoy reina una enorme ignorancia de los libreros en esta mercantilización de los productos culturales, lo que constituye un problema muy serio.
Comentarios [ 3 ] | Referencias [ 0 ] | Sección: Citas, Sección: Literatura, Sección: Noticias & Medios
Enlace permanente
Jueves 19 de Agosto del 2004
RETIREN EL BLOQUEO
Imaginemos por un instante que alguien tenga la idea de bloquear el acceso a internet en una pc utilizada como servidor. Imaginemos que también bloquee el acceso a la carpeta donde uno pueda guardar el instalador de un navegador alternativo. Imaginemos que dicha carpeta contenga, causalmente, todos los archivos necesarios para la realización de un trabajo. Imaginemos que uno llegue el día "X" y se encuentre con la novedad de que no tiene acceso a sus cosas.
Imaginemos que el aspecto que presenta "Mi PC" es el siguiente:

Imaginemos el desconcierto, la bronca, la furia, la búsqueda de una solución, la consulta a los que teóricamente saben del tema... Imaginemos, en fin, lo inútil de buscarle empecinadamente la vuelta al asunto.
Ahora hagamos un salto hacia el día después. Imaginemos un tren desplazándose por sobre los rieles. Imaginemos un diskette en el bolsillo de la campera. Imaginemos una idea, una iluminación. Imaginemos la llegada ante una pc cualquiera. Imaginemos un acceso directo al disco D: de esa pc cualquiera. Imaginemos el acceso directo copiado en el diskette. Imaginemos el diskette descargando el acceso directo al escritorio de la pc utilizada como servidor. Imaginemos que el escritorio nos muestre, acertadamente, la indetectable solución:
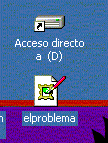
Imaginemos, por último, mi cara de satisfacción. =P
Miércoles 18 de Agosto del 2004
SALA DE ESPERA

Puedo decir, a la luz de los hechos acontecidos la última semana, que la sala de espera de los hospitales se está convirtiendo en mi hábitat natural. Y si la racha sigue así, me parece que los que me quieren (son poquitos) terminarán esperándome en uno de esos no-lugares.
Ah... una duda cuya respuesta no sé, sinceramente: ¿En la morgue hay sala de espera? O_o
Jueves 12 de Agosto del 2004
APPLE INNOVATION
 Definitivamente, con este producto, Apple no sólo expande sus horizontes, sino que gana puntos en la consideración de las féminas. Sobre todo, entre aquellas minas cool que se dedican al diseño. =D
Definitivamente, con este producto, Apple no sólo expande sus horizontes, sino que gana puntos en la consideración de las féminas. Sobre todo, entre aquellas minas cool que se dedican al diseño. =D
Lástima, chicas, que en Argentina sea tan difícil comprar productos Apple. =P
Miércoles 11 de Agosto del 2004
ENIGMA
 Desde su rincón, podía observar a todos sin ser observado. El Libro reposaba mansamente, seguro en sus manos (acunado en sus brazos, casi podría decirse). Vio a la monísima Pato ir y venir con encargos y pedidos. La larga cola de alumnos se fue disipando lentamente; había comenzado uno de esos períodos breves en los que Patricia podía concentrarse en alguna lectura y los alumnos hacían uso de su bibliografía. Gerardo nunca se preocupó por comprender ese comportamiento casi inconsciente (del inconsciente colectivo, probablemente) por el que el alumnado tendía a apiñarse para efectuar cualquier tarea: iban al bar todos juntos, iban a pedir libros todos juntos, iban a leerlos todos juntos, iban a consultar a los profesores todos juntos, preparaban los exámenes todos juntos... En síntesis, un verdadero placer por el amontonamiento.
Desde su rincón, podía observar a todos sin ser observado. El Libro reposaba mansamente, seguro en sus manos (acunado en sus brazos, casi podría decirse). Vio a la monísima Pato ir y venir con encargos y pedidos. La larga cola de alumnos se fue disipando lentamente; había comenzado uno de esos períodos breves en los que Patricia podía concentrarse en alguna lectura y los alumnos hacían uso de su bibliografía. Gerardo nunca se preocupó por comprender ese comportamiento casi inconsciente (del inconsciente colectivo, probablemente) por el que el alumnado tendía a apiñarse para efectuar cualquier tarea: iban al bar todos juntos, iban a pedir libros todos juntos, iban a leerlos todos juntos, iban a consultar a los profesores todos juntos, preparaban los exámenes todos juntos... En síntesis, un verdadero placer por el amontonamiento.
Pero al fin había llegado el descanso para la monísima Patricia, que se concentraba en leer algo que la vista de Gerardo (su buena vista) desde allí no podía captar. Entonces la miró a ella: era bonita, por cierto, pero no podía concebirla ya como una mujer. La belleza que veía en ella era casi abstracta, como la Venus de Boticelli. Belleza en estado puro, un mero deleite visual. Como la negra tapa del Libro, con sus letras doradas...
En eso, la puerta volvió a cerrarse con su estrépito terrorista, e irrumpió en el recinto una extraña pareja. Dos muchachos jóvenes, de veintipico cada uno, entraron a la biblioteca sin hablarse, pero era notorio que estaban en compañía.
Rara compañía, a juzgar los elementos de cada uno. El primero que apareció tenía un aspecto que Gerardo no pudo dejar de reconocer como balín: cabello rubio (oscuro, mejor dicho oscurecido, quizás por el agua de Buenos Aires), prolijamente cortado y peinado con raya al costado, estatura media, algo delgado, con ropas sobrias en las que predominaba el gris, un reloj discreto pero seguramente caro y zapatos lustrosos. El segundo, en cambio, no compartía nada con el otro: cabello negro, algo largo y despreocupadamente al natural (sauvage, como dirían los franceses); ropajes indistinguibles por la insistente preeminencia del negro (que borraba los contornos entre las prendas) cubrían su estirada figura que, sin embargo, no tenía esa tendencia natural en los altos a encorvarse sobre el cuello; al contrario, había altivez y seguridad en el porte del oscuro jovenzuelo.
Gerardo los miraba y no podía creer que estuvieran juntos. La cara de asco que el primero no podía ocultar, y cierto desprecio reflejado en el rostro del otro parecían convertirlos en irreconciliables enemigos. Pero allí estaban, los dos juntos ("juntitos") dirigiéndose a la monísima Pato. Gerardo, con suma curiosidad, los observó durante un rato más largo del que habría gastado con cualquier alumno corriente. Antes, claro, volvió a echar un vistazo a esa primera carátula, adornada con hermosos dibujos, y aspiró otra vez el aroma añejo de las págnas amarillentas. Ya, faltaba poco, pronto estarían por fin juntos.
Habló primero el más alto, el de apariencia más rebelde ("premeditadamente rebelde", pensó Gerardo, tan afecto él a las adverbiaciones). El joven se recostó ligeramente sobre el mostrador, como quien se apoya en la barra de un bar, y Gerardo vio en esos movimientos un fluir natural, instintivo. Habló a la monísima Patricia clavando su mirada en los ojos de la muchacha. El otro se limitaba a presenciar el diálogo, traqueteando los dedos impacientes sobre la madera. Patricia abrió los ojos celestes expresando de manera literal todo el asombro que le provocaba lo que aquél joven decía. Ella les dijo algo, y la extraña pareja, a su vez, quedó paralizada. El muchacho balín cesó el traqueteo y sus mejillas blancas se tiñeron de rosa. El otro abandonó su postura de bar y se incorporó en un movimiento, como si fuera un conscripto en presencia de "su capitán".
Gerardo se sonrió, no sabía bien por qué, pero pensó que allí acababa una secuencia humorística, como los sketches mudos de Benny Hill. Apartó su mirada de la escena y volvió al Libro.
Tomó con sumo cuidado la hoja de la primera carátula entre sus dedos índice y pulgar izquierdos. La elevó suavemente y la depositó sobre la página en blanco, que reposaba sobre la tapa pesada del enorme volúmen, que a su vez reposaba sobre la mesa. Apareció la segunda carátula. Repetía el título y los dibujos de la primera, pero esta vez añadía texto, aunque en caracteres tan elaborados que un simple golpe de vista no bastaba para captar su contenido.
Como una mosca entrenada, Gerardo sintió crecer una sombra cerca suyo, la vio prolongarse lentamente, invadiendo de a poco el suelo, luego la mesa y finalmente las páginas de su Libro. Sintió también los pasos ahogados en la alfombra, pisadas gatunas que se aproximaban silenciosamente, pero con firmeza. En el momento indicado, con la velocidad que el miedo otorga al cuerpo (como la de una mosca), cerró el volúmen y alzó la vista.
El joven balín le preguntó, mientras el otro indagaba inquisitoriamente los ojos de Gerardo:
—¿Usted tiene el Nekías?
Martes 10 de Agosto del 2004
¿...?
Ya lo dijo Charly García:
Primero, volqué el café con leche frío antes de meterlo al microondas. Después, se me cayeron unas gotas de café sobre la alfombra, tras chocarme con la pared. Más tarde, en vez de tomar el subte en su trayecto Bulnes - Congreso de Tucumán, lo hice en dirección a Catedral. Por suerte, ahí estaba Pueyrredón y su andén único, para que me bajara y viajara en la dirección correcta.
Pero lo de hoy supera todo lo imaginable. ¿Dicen que ignoré e-mails que ni siquiera recibí? ¡¡¡Mon Dieu!!!
Está bien, está bien, todo lo que quieras. Soy culpable, estoy loco y etc.
Mami, cierro el blog, el e-mail y el MSN. Necesito vacaciones.
Lunes 09 de Agosto del 2004
EL VISITANTE (Última Parte)
Con el cuello del abrigo subido hasta las orejas, cubrí la distancia que separaba mi casa de la morada de la anciana. En el trayecto, pasé junto al silencioso edificio de ladrillos oscuros, ahora muerto, pero que en sus entrañas albergaba universos enteros de aventuras, conocimientos y misterios. Sentí pena al comprender que, con seguridad, después de esa noche ya nada volvería a ser como antes. Pero debía seguir adelante, y así lo hice.
Cuando llegué ante la puerta de la mujer, vi que estaba entreabierta. Llamé y no obtuve respuesta. Entonces, empujé con suavidad la fría madera, y entré.
Inmediatamente, apareció ante mi vista la escultura de un ángel. Estaba a la derecha del vestíbulo, instalada encima de un pequeño pilar, junto a una meceta de lo que me pareció una planta de helechos. Pasé al living. Un enorme sillón enfrentaba el hogar, donde ardían varios leños. En un modular se amontonaban otras esculturas, de forma y tamaño variables, pero siempre representando el mismo motivo: ángeles. En las paredes de la sala, rostros y figuras angelicales me observaban desde platos, bustos, cuadros y bajorrelieves.
Me asaltó cierta aprensión. Y recordé la obsesión que pueden producir determinados objetos sobre algunas personas, y que en ocasiones las llevan a la locura. Borges, si no recordaba mal, había hallado un nombre para eso: zahír.
Marga Zuhar entró en la habitación, proveniente de lo que, supuse, era la cocina. En sus manos, cruzadas sobr el pecho, apretujaba un enorme mamotreto de vistosa encuadernación. La tapa mostraba la figura de un ángel, en vivos colores que contrastaban con el fondo negro de la cubierta. A la luz de las llamas provenientes del hogar, los ojos de la figura resplandecían con un fulgor rojizo. Y ese extraño fulgor parecía dotarlos de una apagada vida propia.
La anciana me indicó con un gesto de la cabeza el sillón. Quería decir que me sentara. No sé por qué, pero obedecí. Acto seguido, siempre con gestos mínimos, Marga depositó el libro en mis manos y me indicó que lo mirara.
Al tomarlo, comprobé cuán liviano era. Tenía el peso de una pluma, si bien su consistencia era dura y viscosa al tacto. De súbito, las llamas de la chimenea se avivaron. Brillantes lenguas de fuego tomaron forma humana y comenzaron a danzar una danza hipnótica, mientras chispas más pequeñas que semejaban fuegos de artificio saltaban aquí y allá, como si estuvieran celebrando un secreto y silencioso ritual. Toda mi percepción se modificó de manera terrible. Pavorosa, mortal... y definitiva.
Marga, los leños, los brazos del sillón, las paredes, el sauce llorón que se bamboleaba con la brisa nocturna tras la ventana que daba al jardín, el piso de madera; todo desapareció, para mí. Sólo percibía el libro, las innúmeras efigies de los siervos del Señor y las llamas; las flamígeras formas que presentaban un color azulado, profundo y abismal.
Sobrevino una orden superior a mi voluntad, que me hizo abrir el libro, pasar sus hojas de seda y comenzar a leer. Fue más fuerte que mi débil determinación de negarme, y mis ojos empezaron a pasear, página tras página, por el texto, desandando con lentitud el inevitable derrotero que me llevaría a saber, a comprender el por qué de la ausencia definitiva de la anciana tras el mostrador de la biblioteca, el por qué de su orden que me llevó hasta allí, l futuro por qué de mi desparición de todos los entornos y lugares que antes frecuentaba...
El por qué de mi actual contemplación de quien ahora lee, en el mismo gran sillón donde yo fui iniciado en los Secretos Superiores, la misma obra y la misma escena abominable, culminante, irreproducible aquí. La escena de la página 666, cuando el visitante, el ángel caído, se revela por fin al protagonista, y lo arrastra sin apelaciones posibles al Reino de la Oscuridad.
El momento en que una llamarada azulina extiende sus tentáculos y envuelve al lector. El grito es apagado por la risa sobrenatural que brota de las paredes, y que lo engulle, lo consume, se apodera de él y lo sumerge en las profundidades de la muerte en vida.
Entonces, un cambio se produce en el libro. Todos aquellos lugares donde se lee el nombre del visitante experimentan una mutación. La tinta dorada inicia también una danza obscena, y reconfigura los carácteres hasta reemplazar todo rastro del antiguo ángel por el nuevo condenado.
Así ha sido desde tiempos inmemoriales. Así se transmite el legado de la Sabiduría. Y así seguirá siendo hasta el fin de los días en el apacible pueblo, en la regia biblioteca erigida por la maldición.
Sé, como supe entonces, que mañana despertará en ese sillón y no recordará nada. Sé, como supe entonces, que ocupará mi lugar. El mismo lugar en el que yo suplanté a Marga. Sé que no se le hará necesario aprender la disposición de los pasillos y estantes. Sé que dará, a su elegido, un trato preferencial. Sé que un día desaparecerá. Sé que nadie se preguntará qué fue de él. Como nadie se preguntó qué fue de mí. Como nadie se sorprendió de mi presencia tras el mostrador. Como nadie se sorprendió del devenir natural de la vida... tan falaz.
Una vida hecha de llamas azules que castigan el pecado de la curiosidad. El pecado de buscar siempre la llegada, la meta, el final del libro.
Y en realidad, no hay final. Pues el visitante se erige en el ideal del Autor Perpetuo, demiurgo de una historia escrita a partir de la devoración.
Jueves 05 de Agosto del 2004
ASTERIÓN Y EL ZAHÍR
Interrumpo el posteo habitual para pedirles que, si alguno de ustedes tiene la dirección de correo electrónico de Asterión (El Zahír), por favor tenga la amabilidad de facilitármela a jonathanlewenhaupt [a] gmail.com
Muchas gracias. =)
P.S.: Listo. El propio Asterión se encargó de facilitarme su dirección de correo con un comentario vertido en la entrada precedente. Se agradece.
Martes 03 de Agosto del 2004
EL VISITANTE (Parte 3)
Al entrar, el timbre del teléfono se hacía oír. Rápidamente, me abalancé sobre él y atendí. Tenía el pálpito de que debía ser ella, la bibliotecaria, que me llamaba para asegurarme que al día siguiente, por fin, podría elegir un libro para deleitarme, como antaño. El orden trastocado en desorden regresaría a su cauce normal.
Nada más atender, comprobé lo falaz de mi intuición. Quien estaba al otro lado de la línea resultó ser un viejo compinche de mis años mozos, que había recordado, según sus propias palabras, que en unos cuantos días más se cumpliría un nuevo aniversario de nuestra graduación. No recuerdo nada más de aquella charla. Sí sé que fue corta, pues yo no me encontraba particularmente interesado en hablar con alguien; con más razón todavía, si esa persona no podía asegurarme que al día siguiente no se repetiría la rutina. Que llegaría al portal y vería que sólo se trataba de un mal sueño.
Además, en el momento que había levantado el auricular, un rayo de certeza atravesó mi mente: la anciana desconocía por completo mi numeración, del mismo modo que yo ignoraba su número telefónico.
Cuando colgué, me hundí en el sillón. Estaba sentado junto a la mesita que soportaba el aparato telefónico y las gruesas guías, también telefónicas. Tanto la del pueblo y sus alrededores como la de la gran ciudad que se alzaba a varios kilómetros de distancia, en dirección nordeste. Dí un respingo al percatarme de lo obvio...
¡La guía telefónica! ¡Bendito invento! Ella podía aydarme. No tenía más que pasar sus páginas y hallaría la solución a mi problema. Por supuesto, conocía el nombre de la anciana. Se llamaba Marga. Pero había un inconveniente, aun antes de empezar la búsqueda: el nombre no me era suficiente; necesitaba su apellido, que se me hacía por completo oscuro.
Como siempre, un pequeño detalle imprevisto hacía fracasar el plan trazado. ¿Qué hacer? No tenía forma de averiguar cómo se apellidaba esa anciana, y en consecuencia tampoco podía desentrañar su número telefónico. Llegué a la conclusión de que la única forma de salir del atolladero era hojear las páginas de la guía una por una, buscando el nombre "Marga" y discando el numero correspondiente. Y, si Marga respondía el llamado, preguntarle sui era ella la bibliotecaria.
Exactamente dos horas y cuarenta erróneas Margas después, me encontraba a punto de llegar a la última hoja del listado y no había conseguido ubicar a esa mujer. Pero ahí, donde se leia "Zuhar", aparecía el nombre. Casi por inercia, apunté el número en una hoja y luego disqué.
Cinco laaargos timbrazos pasaron, hasta que Marga levantó el auricular.
—¿Hola? —Aunque la voz me resultaba familiar, algo en su melodía no terminaba de coincidir.
—Sí. ¿Con Marga, por favor?
—Soy yo. ¿Qué se le ofrece?
—¿Usted atiende una biblioteca? —La pregunta no fue respondida de inmediato con un rotundo "no", como en todas las demás ocasiones. A través de la línea me llegó el sonido amortiguado de una respiración dificultosa. Luego, Marga contestó.
—Efectivamente. ¿Quién es usted?
A duras penas logré contener el grito de alegría. Carraspeé y me di a conocer. No pareció sorprendida, pero sí un tanto molesta. quiso saber qué quería y, cuando le conté mi temor de que ya no volviera a la biblioteca, se rió de mí. su risa, a diferencia de la musical y cálida que yo le conocía, fue sarcástica y funesta. Me tildó de fanático o maniático incorregible, me amonestó severamente por no ser capaz de controlar el poder que librejos de cuarta ejercian sobre mí, etc., etc. No referiré todo lo que me transmitió, en helado monólogo, durante los veinte minutos siguientes, pero en verdad no parecía la maternal anciana que yo había conocido. No, no era la Marga que siempre había estado tras el gran mostrador de madera lustrosa, entre volúmenes variados, en largas tardes de recomendaciones y consultas, durante años y más años. Así se lo hice notar. Para mi sorpresa, simplemente me invitó a concurrir a su casa de inmediato.
—Le convieen, mi muchacho. Tengo aquí un ejemplar que usted nunca podrá leer si no viene antes de medianoche. Y le digo más: si no aparece por aquí, su querido refugio, su templo literario o como guste llamarlo, ya no contará conmigo —hizo una pausa, como si quisiera medir el efecto de sus palabras sobre mí, y prosiguió—. En realidad, por más que usted concurra a la cita, nunca más me verá detrás de ese mostrador.
Algo, una premonición quizás, me convenció de que sus afirmaciones eran ciertas. Le aseguré que iría en un momento, a lo que ella escuetamente respondió:
—Procure llegar antes de la medianoche —, y colgó.
No había logrado que Marga me diera precisiones mayores sobre ese raro ejemplar del que hablaba, pero me sentía inquieto. Pensé, y tenía razón, que ese libro tenía mucho que ver con el aislamiento repentino de la anciana. Pero no entendía por qué pretendía darme a leer esa obra, pues sabía muy bien que un fanático, o quien profesa una devoción exacerbada por un escrito que, cree, nadie más conoce, suele llevarse el secreto a la tumba. En efecto, muchas veces el acto de lectura de un libro parece revelarnos todo un mundo que, de alguna manera misteriosa, nos impulsa a querer resguardarlo, impidiendo que otros tengan acceso al mismo, creando un santuario particular, egoísta si se quiere, que nos acompaña hasta el fin de nuestros días.
No parecía ser el caso de Marga, pero mientras reflexionaba sobre la cuestión miré la hora, y supe que debía darme prisa...
Lunes 02 de Agosto del 2004
EL VISITANTE (Parte 2)
Desde muy pequeño, el universo de los libros ejerció su fascinacion sobre mí. Mi vida se vio acompañada por la capacidad de asombrarme y dejarme atrapar por cada nuevo libro que caía en mis manos. Siempre fui un lector voraz y atento, principalmente de ficciones. Y en el pueblo donde nací, donde vivo y donde espero morir, con la sabiduría que otorgan los años que no pasan en vano; en ese pueblo había un lugar que estaba lleno de ficciones, aventuras, romance, intriga, suspense, terror, horror, humor... en fin, todo lo que se encuentra en los libros, por muy malos que sean a veces. Era la biblioteca, situada exactamente frente a la plaza del prócer.
No recuerdo cuándo había empezado a visitarla, pero sí estoy seguro de que la biblioteca del pueblo era mi segunda casa. En los últimos años, antes de los sucesos que me llevaron a ser esto que soy ahora, pasaba las tardes, y a veces el primer tramo de las noches, devorando los volúmenes que se añejaban sin prisa en los muchos e incontables estantes de la biblioteca. La mayoría de las veces, la anciana que atendía el mostrador, y que se encargaba de asesorar a los ocasionales lectores, permitía que volviera a mi morada con algún texto de inestimable valor. Porque reconocía la devoción que mi persona profesaba hacia sus tesoros. Esa confianza se fue construyendo y afianzándose a lo largo de los años, a medida que me convertía en el único lector que se apersonaba prácticamente a diario en el recinto. Así, a lo largo de una cantidad imprecisa de años, fui el depositario absoluto de su confianza.
A cualquier otro individuo le impedía retirar libors más allá del espacio destinado a la lectura. En mi caso, por el contrario, repetía una y otra vez sus recomendaciones de cuidado, responsabilidad y puntualidad en la devolución, y me armaba un primoroso paquetito que yo regresaba a su hogar en la fecha fijada por la señora bibliotecaria.
Todo marchó de maravillas durante mucho tiempo. Hasta esa tarde fatal, cuando me llegué ante el gran portón enrejado del reducto literario par excellence y... lo encontré cerrado. Ningún cartel, ninguna notificación. Nada aclaraba la causa del inesperado acontecimiento. Y nadie supo darme una razón. Como yo, muchos desprevenidos detuvieron sus pasos ante la brillante reja azabache y, tras un lapso de espera variable, según pude observar, se marcharon en medio de murmuraciones; algunas, de dudoso gusto.
Fui yo el único que permaneció toda la tarde, hasta la irrupción de la noche, junto a la puerta. Abrigaba la secreta esperanza de que la bibliotecaria hiciera acto de presencia de un momento a otro. Sin embargo, pese a toda mi fe, nada sucedió. Finalmente, debí abandonar la silenciosa mole que albergaba en sus entrañas tantos títulos todavía inexplorados por mi vista. Me marché, sí, resignado ante la evidencia de que la anciana no iría ese día. La primera vez en muchos, incontables años.
Pero, ¡ay!, no la última...
A lo largo de los siguientes tres días, la escena de la llegada ante el pórtico y el hermetismo de éste se repitió, siempre con idéntico resultado: tras varias horas de angustiosa espera, nadie acudió a abrir la puerta. Nadie allanó el camino hacia las aventuras y los saberes que aguardaban más allá, invisibles a las miradas tras los discretos cortinados que protegían los ventanales.
fue entonces cuando me convencí de que algo funesto había sucedido con mi vieja amiga. Tomé la determinación de averiguar el motivo de sus reiteradas ausencias, y decidí hacerle una visita, a fin de interiorizarme sobre la cuestión. Sin embargo, no tenía la más remota idea de dónde moraba. Con seguridad, su domicilio estaría emplazado en la vecindad, pero ninguna de las muchas personas que consulté consiguió darme precisiones sobre su paradero. Abatido, regresé a mi hogar...


