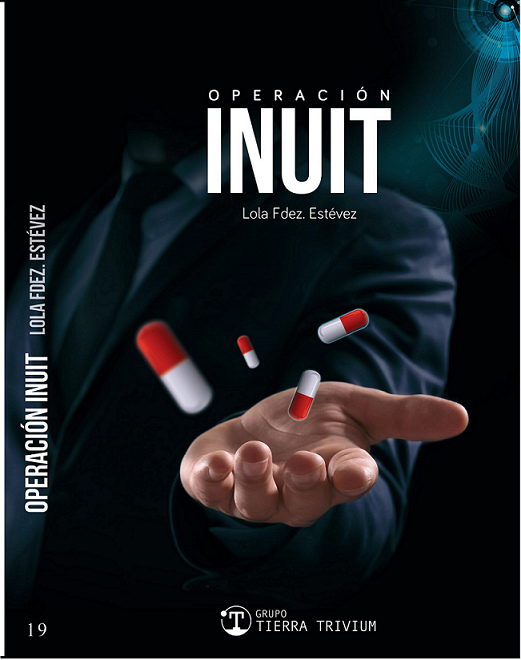Capítulo uno
Alaska, 185l
La mujer inuit camina
sobre el hielo, lleva bajo el atigi
(parka) de piel de caribú a su hija recién nacida, de vez en cuando su boquita
caliente le chupa los pezones, cree que le ruega algo mientras bebe el alimento
al que tiene derecho. El paso ligero le dirige al lugar sagrado donde reposan
sus antepasados, los espíritus de la tribu.
Se detiene de pronto, un
gran estruendo acaba de crepitar el aire, conoce bien el significado de ese
quebranto, acontece antes de resquebrajarse el hielo. En efecto, una grieta de
cincuenta centímetros se abre en el suelo y zigzaguea hacia ella, amenazante; separa
las piernas como acto reflejo para formar un puente de carne y dejarla pasar
sin consecuencias. La hendidura marcha
rasgando el hielo con trayectoria de ebria y prisa de loca. De un salto
rectifica unos metros el trayecto, pero la naturaleza, enfadada por no haberlas
podido engullir, levanta una ventisca, un grito sordo que toma forma de ondas
en el ribete de piel de zorro cosido a la capucha, concebido para privar a la
cara del azote del aire.
Hoy debe cumplir con su
deber, de su acción depende la supervivencia de los suyos, han nacido demasiados
niños este invierno y el alimento escasea. No es la muerte lo que le causa
terror, sino el sufrimiento. Aunque es mil veces más duro luchar contra el
instinto de madre que contra el viento y la ley. Oprime a la niña contra su
seno. Camina autómata, espoleada por el deber, mientras el corazón le grita en
las sienes palabras que no quiere oír. Por rebeldía a lo que se dispone a
hacer, el cuerpo le responde con un latigazo doloroso subido hasta los pechos,
enseguida colmados de leche.
La mujer inuit llega al lugar sagrado,
deposita a la criatura en un pasadizo entre montañas de hielo, la deja bien
envuelta en una piel de foca, liada con cuerdas como un pequeño envoltorio. Sabe
que el gran oso llegará en breve, en cuanto el aire le lleve sus sollozos y el
olor a carne tierna. Levanta los ojos hacia el horizonte helado, corresponde
regresar. Observa unos segundos la cima de un enorme bloque de hielo, por
capricho del agua, el frío y el viento aparece esculpida una figura similar a una
luna fina, con los cuernos hacia arriba, le parece que tiene forma de cuna y le
recrimina algo.
Vuelve con los suyos, camina ligera sin
mirar atrás. Oye a la niña llorar cada vez más lejos, un dolor sin nombre circula
por su sangre congelada. Le duelen las piernas y los brazos, aprieta el paso
sin apartar los ojos del hielo ni de la punta de las botas de piel de foca
vieja, las que le sirven de guía y apoyo para continuar andando. «Ellas -- se dice
en voz alta--, son ellas las que me impiden volver sobre mis pasos para rescatar
a mi niña». Es un buen calzado, se obliga a pensar para alejar remordimientos.
Fue su abuela quien la enseñó a confeccionarlo, recuerda a la anciana cuando
decidió que ya era suficientemente vieja y debía marchar al lugar sagrado, y
ofrecer sus pobres carnes al oso; esa era su ley, esa era su tradición, porque
aquel animal un día se convertiría en alimento y abrigo para su tribu.
Pisa con fuerza, necesita machacar la
nieve, oírla crepitar para acallar el pesar que llevará siempre en la memoria.
Alza los ojos al cielo, no es el baile del viento quien le enturbia el paisaje,
sino las ranuras de sus gafas de marfil cristalizadas de lágrimas.
Sitges (Barcelona), 2010.
El aparcamiento del hotel de cinco estrellas
de Sitges está ocupado por coches oficiales, guardaespaldas y agentes de
seguridad trabajan para contener a los periodistas que han descubierto la
reunión e intentan captar imágenes de las importantes personalidades que transitan
el jardín y se dirigen hacia el interior del recinto. Camareros y camareras se
apresuran, van y vienen entre carrerillas, algunos aventuran torpes
reverencias. Las doce ilustres figuras se dirigen a una de las salas de reunión
más elegante, lo hacen conversando en pequeños grupos por un pasillo de vidrios
donde un Mediterráneo primaveral se presenta contenido en la raya azul marina trazada
sobre el cielo.
En la sala, las mesas han sido engalanadas
con faldones blancos y manteles granates, y las sillas con cojines de lazadas
del mismo color; unas luces cenitales realzan tanta elegancia. En el centro de
cada mesa alegra la vista un conjunto de orquídeas blancas, rosas rojas y hojas
de naranjo, cuyo aroma vaga por el salón posado sobre el aire acondicionado. Sobre
una mesa larga, cerca de la puerta por donde entra y sale el servicio, esperan
langostas, vieiras, percebes y pequeños moluscos colocados artesanalmente en
fuentes de tres pisos, de aspecto tan fresco que parecen haber saltado del mar
a las bandejas y atravesado misteriosamente los cristales. Al otro lado del
salón, a la derecha, en un rincón, frente a los ventanales, unos pececillos habitantes
de la gran pecera miran fijos el paisaje de azules y verdes, añorados de su
hogar, ajenos a la importante cuestión que en breve va a decidir aquel grupo de
personalidades de la política, las finanzas y la realeza.
El hombre de cabello oscuro, traje gris
plateado, con aspecto de recién ser sorprendido por la vejez, dirige el paso
hacia la pequeña tarima que preside el centro del salón; se instala ante el atril.
Con voz ceremoniosa y en inglés, da la bienvenida a las once ilustres personas
allí reunidas, a continuación, les recuerda brevemente el asunto a tratar. Muestra
el dosier con el título: «Operación inuit», e informa que antes de la votación
está dispuesto a aclararles cualquier punto o duda. Pero el auditorio no
vacila, todos llevan meses en contacto y conocen bien el importante documento.
El silencio del público otorga al presidente del grupo la autoridad para sentenciar
que la votación se llevará a cabo tras el ágape.
Los presentes asienten sin palabras,
Aengus abandona el atril, baja solemne las escaleras del podio, se dirige hacia
una de las mesas en la que tres comensales están a punto de degustar los
manjares del mar que les han servido. Se sienta junto a Richard Klett, el cual
eleva su copa de cava y le invita a un brindis, cruzan miradas satisfechas,
mientras el resto disfruta del menú y comenta el buen clima del Mediterráneo
catalán en el mes de mayo. Todo está saliendo según el plan previsto, las
expectativas del voto son positivas. Tras beber de la copa, Aengus observa
pensativo la piedra negra de su anillo, orienta el dedo en busca de la luz, quiere
obligarlo a brillar, le satisface sobremanera ese destello, vuelve a saborear el
cava y se sonríe al ritmo de la música de Händel, la que él mismo ha escogido
para acompañar la comida.
Los asistentes han coincidido en la
excelencia de la cocina española, incluidos los postres. Tras el café, y siguiendo
el curso del acto, Aengus ordena a un camarero que recoja en una pequeña urna
de cristal las papeletas de cada mesa, se la acerque al atril y después
abandone la estancia. El director del evento cruza la mirada con una dama que está
a punto de depositar su voto, esta le sonríe con aristocrático e imperceptible
movimiento de cabeza para un testigo no atento, él le responde con la misma
discreción; será el último en votar.
Aengus, antes de proceder al recuento,
observa circunspecto a los invitados, introduce la mano, ceremonioso, en la urna
y procede a leer la primera papeleta: «Sí». Richard sigue absorto el movimiento
del anillo de su amigo en su viaje al interior del receptáculo, piensa que el
tono de voz y los gestos de ese hombre tienen algo de encantamiento.
--Doce votos a favor, ninguno en contra. La
primera fase de «Operación inuit» queda aprobada por unanimidad.
Con los aplausos del público, los
pececillos se han asustado, algunos buscan refugio entre los recovecos de las
plantas y rocas de la pecera, otros introducen las cabecitas en los ojos de buey
del diminuto galeón español hundido, con ingenuidad de pez creen estar a salvo a
pesar de que sus colitas se han quedado fuera, sin protección, expuestas al
libre albedrío de los dioses.
El camarero encargado de recoger los votos
en la urna, y obligado después a abandonar la sala, ha prestado especial atención
a lo que allí se hablaba. Ha oído comentar a uno de los comensales que el
dosier iba a estar a buen recaudo en la caja fuerte de la habitación de ese tal
Aengus. Todo ello porque un periodista le ha ofrecido tres mil euros por cualquier
información que pudiera conseguir sobre el grupo y él no iba a desechar ese estupendo
complemento a su ajustado sueldo.
Por la noche, el camarero se reúne en un
lugar seguro de la playa con el periodista de investigación Antonio Villegas.
Los únicos testigos visibles son el mar, la luna y tres pacientes pescadores
con la caña lanzada, en la lejanía. El servicial informador le transmite lo averiguado:
«Hablaban de un proyecto llamado «Operación inuit». El camarero le ha entregado una copia de la
llave de la habitación y otra de la caja fuerte donde estaba guardado el
expediente.
Antonio Villegas paga el precio acordado a
su cooperante, el contacto ha cumplido y él ha acertado en sospechar que se
estaba fraguando un asunto de envergadura. No va a dejar pasar esta noche, sabe
que el grupo tiene pensado marcharse mañana mismo del hotel. El plan será
entrar en la habitación de Aengus a la hora de la cena, mientras los guardaespaldas
estén también en el restaurante, vigilando la seguridad de sus amos.
Al día siguiente, por la mañana, una
noticia en la prensa escalofría el cuerpo del camarero, la ha visto al sesgo,
sobre una mesita. Con un acto reflejo, vigila nervioso a su espalda, el techo, a
ambos lados del cuerpo, pierde el equilibrio y le cae la bandeja con las tazas
de café con leche al suelo. Acerca tembloroso el periódico a los ojos, no lleva
las gafas de vista cansada, pero ello no le impide leer y reconocer en la foto
a la persona que aparece en el titular:
«Antonio Villegas, periodista de «El Colosal»
ha aparecido ahogado en la playa de Sitges, se investigan las extrañas causas
de la muerte».