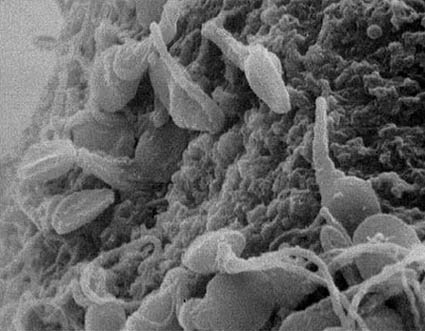Enero 06, 2004
A cuerpo de rey...
Hoy he salido del curro corriendo. Todos los años este día tengo mucho ajetreo a la hora de comer y encima no había caído en la cuenta de que como tenía que ir a trabajar, llegaría pilladísimo a casa.
Mi cocina es pequeñita, pero para los cuatro estaba bien. He puesto la mesa, he fregao algún vaso porque no tenía cuatro limpios siquiera, y mientras se cocían los espaguetis yo he ido preparando el pollo (a la miel, ya daré la receta otro día). No es que sea el rey en la cocina, pero me defiendo. O eso cree mi estómago, que se comería cualquier cosa casi.
Las dos y cuarto y estos sin venir. Tiro un espagueti contra la pared. Se pega. Ya está cocido (este truco me lo enseñaron Adrián y Nereo, una aciaga noche de verano). Lo dejo todo listo, me lavo un poco, resoplo y pienso para mis adentros unas cuantas maldiciones. Todos los años lo mismo "Que sí, que vamos, que sí, que vamos... y llegan a las tantas". Le mando un sms a B. metiéndoles bulla.
Justo cuando me amodorraba en la cama (me cansa madrugar, no el curro, no creáis) tocan al timbre. Han tenido la decencia de no subirme los "vehículos" como el año pasado. En fin, nos ponemos a comer por fin. Unos espaguetis, unos chatos de vino. Ellos no paran de contarme anécdotas. Del cebollón que se pilló el "vehículo" de M. que se mamó una botella de Marie Brizard él solito...
Con el pollo ya se van animando más. Entramos a discutir de políticas. Ellos suelen estar bastante de acuerdo conmigo, no creáis. Lo que pasa que es más fácil de entender si pensámos en su nombre inglés, y no en el español. Hago un par de chistes sobre religión. Me miran mal, saben que llevo el humor hasta esos límites. Pero a ellos el tema les toca la moral. "No veas tú, el viajecito que nos dimos detrás de la puta estrellita, en los camellos, con las almorranas que tiene uno a nuestra edad" relata triste, hablando con la boca llena, el bueno de G. "La cosa es que el chaval era majo. Pero luego se echó unas malas junteras..."
"Para postre", me disculpo, "solo tengo unas copas de chocolate de Hacendado." Sé que a B. le encantan, pero no sé yo si van a quedar dignas al lado del pollo (que el pollo de hoy estaba muy rico, oye).
"¿Queréis un cafelillo?" "No, que queremos irnos a descansar. Ya son horas. Además, tú tienes que volver al curro, ¿no?" "Pues sí, cago en tó" "Nada, hombre, a apencar. Anda, hasta el año que viene... y a ver si eres bueno de una puta vez, coño...". Entre risas, ellos se piran. Yo miro desolado la de platos por fregar. En fin, me rindo a la vaguería y los dejo para después. Recojo las cosas, voy al baño. Miro la hora, no voy mal. Cuando paso por mi cuarto, a por las llaves y demás apechusques veo la mesa cargada de paquetitos. "¡Me cago en sus muertos! ¡Otra vez! ¡Pero si les tengo dicho que no me dejen na, que no creo en ellos!" Y encima no me dejan ni darles las gracias. En fin, el año que viene ya sé a lo que les voy a invitar: carbón. Pa que se jodan por generosos.
Por cierto, en los paquetitos lo que había era:
Dinero, de Martin Amis
Novecento, de Alessandro Baricco
El perro de terracota, de Andrea Camilleri
Noches eternas, de Neil Gaiman y otros cuantos más
Ultima Navidad de guerra, de Primo Levi
El dictador y la hamaca, de Daniel Pennac
El verdugo, de Luis G. Berlanga
El gran dictador, de Charles Chaplin
Aquí huele a muerto, de Martes y Trece
Una bandolera con una colonia y un desodorante, de Pull&Bear
Una cartera y un cinturón, de piel de la buena
y, claro,
Dinero, del del Banco de España.
Y luego me quejo. "Cago'n to, Muchas gracias".

Enero 04, 2004
El ladrón de meriendas
Estoy recuperando últimamente mis ganas de leer (tranquilos, cualquier día de estos me vuelven las de escribir) y poniéndome al día con libros que tenía a la espera. Hoy le ha tocado a Andrea Camilleri y "El ladrón de meriendas", que es una de las novelas de la serie protagonizada por el comisario Salvo Montalbano. Os voy a poner aquí unos fragmentitos de la "investigación" porque sí. Y porque me ha parecido bastante gracioso.
"[...]
- ¿De qué la conoce?
- Una vez por semana viene a hacer la limpieza a casa.
- ¿Qué día?
- El martes por la mañana. Permanece cuatro horas.
- Perdone la pregunta. ¿Cuánto le pagaba?
- Cincuenta mil liras. Pero...
- Pero ¿qué?
- Llegaba hasta las doscientas mil cuando hacía un trabajo extra.
- ¿Una mamada?
La calculada brutalidad de la pregunta hizo que el aparejador primero palideciera y después se ruborizara.
- Sí.
[...]
El trabajo extra que le hacían al profesor Paolo Guido Mandrino, de setenta años, profesor de historia y geografía jubilado, consistía en que lo bañaran. Uno de los cuatro sábados por la mañana en que Karima acudía a su casa, el profesor dejaba que ésta lo sorprendiera desnudo bajo las sábanas. A la orden de Karima de que se fuera a lavarse al cuarto de baño, el profesor simulaba mostrarse decididamente reacio.
Entonces Karima le arrancaba las sábanas de encima, lo obligaba a colocarse boca abajo y le propinaba una zurra en el trasero. Cuando finalmente entraba en la bañera, Karima lo enjabonaba cuidadosamente y lo lavaba. Nada más. Precio del trabajo extra: ciento cincuenta mil liras; precio de la limpieza: cincuenta mil.
[...]
- ¿Usted es el cliente del jueves por la mañana?
- Sí.
- ¿Cuánto le pagaba por la limpieza de la casa?
- Cincuenta mil.
- ¿Y por el trabajo extra?
- Ciento cincuenta mil.
Tarifa fija. Sólo que, con Pandolfo, el trabajo extra lo hacía dos veces al mes. En este caso, la que se bañaba era Karima. Después el contable la acostaba desnuda en la cama y la olfateaba largo rato. De vez en cuando, un lametón.
[...]
Los tres clientes de las tardes de los días pares vivían en Villaseta. Todos ellos, hombres de cierta edad, viudos o solteros. La tarifa, la misma que la de Vigàta. El extra de Zacarìa Martino, propietario de una frutería y verdulería, consistía en que le besaran las plantas de los pies; con Luigi Pignataro, director de instituto retirado, Karima jugaba a la gallinita ciega. El dierector de instituto la desnudaba y le vendaba los ojos y después se escondía. Karima tenía que buscarlo y encontrarlo; después se sentaba en una silla, hacía sentar al director de instituto sobre sus rodillas y le daba de mamar. A la pregunta de Montalbano de en qué consistía el trabajo extra, Calogero Pipitone, perito agrónomo lo miró sorprendido:
- ¿Y en qué quiere usted que consistiera, comisario? Ella debajo y yo encima.
Montalbano experimentó el impulso de darle un abrazo.
[...]"
Diciembre 15, 2003
Hohohoossein

Le cogieron porque, cuando estaban inspeccionando su granja, se le escapó un supereructo. Los marines rápidamente reconocieron que ese sonido era un supereructo de Coke. Todos saben que los iraquíes, en realidad, lo que beben es Mecca Cola. Se delató él solito..
Diciembre 04, 2003
"Desencuentro"
Sabían que lo sórdido nunca escapa a Madrid. Ella porque lo leyó en una mala novela, él, de oídas, por una canción. Sin embargo se dejaron engañar por sus voluntades y allí estaban, desnudados los dos a oscuras bajo los pijamas, ateridos de la gana y la curiosidad.
Por supuesto, se olvidaron de lo más importante. Ella le lloraba en el tren al día siguiente a un revisor, por lo que no pudo ser. El revisor resignado atendía poco pero asentía con un gesto de cabeza muy ensayado.
Él siguió en Madrid unos días más, todavía llevaba la maleta llena de trastos por vender. Sabía que tendría que irse algún día. Sabía que, quizá, volverían a encontrarse. No se iban a echar de menos. O sí, pero, esto seguro, sin tristezas.
Noviembre 22, 2003
N. del T.
Para evitar confusiones, he querido mantener en esta primera traducción a nuestro idioma de la novela el título que ya le adjudicara el eminente profesor Tarso Montero en su artículo "Svenson: el Nobel incomprensible".
Sin embargo he de advertir de que la traducción que él le dio, aunque acertada, es incorrecta. Él era un hombre obstinado en mencionar siempre todos los títulos en nuestro idioma aunque, como es el caso, no supiese una sola palabra del idioma en que originariamente fue publicada la novela, el finés.
Personalmente, yo prescindiría del primer "de" en dicho título, con lo que el sentido del mismo cambiaría completamente para aproximarse más, sin duda, al verdadero espíritu de la obra.
Puestos a puntualizar, me gustaría aclarar también que el error cometido por Montero es bastante común, y ya se ha dado, de hecho, en traducciones a otros idiomas como el sueco o el danés, tan afines al fines (o al menos, más que el nuestro). A mí, sin embargo, no se me pasó por alto este detalle.
Quisiera, no obstante, señalar el cúmulo de dificultades a las que me he enfrentado a la hora de traducir esta obra, que no fue siempre tan fácil.
Sin posibilidad de disponer de las traducciones suecas o danesas (por mi absoluto desconocimiento de dichas lenguas), en ediciones, por otra parte, plagadas de errores; no me quedó más remedio que acudir al único ejemplar que existe de aquella primera y también única edición finesa de 1.924. El deplorable estado del ejemplar, que carecía de un importante número de páginas (las cuales debieron ser sustraídas durante la estancia del libro en una biblioteca pública española), así como mostraba pintarrajeadas y emborronadas, casi ininteligibles, la mayoría de las que conservaba; dificultó aún más mi tarea.
He tratado de reconstruir esos fragmentos ausentes con todo mi mejor oficio, igual que he tenido que recrear los presentes, debido esto último, sobre todo, a mi absoluto desconocimiento, también, de la lengua finesa.
Noviembre 14, 2003
El Superreportero 86
¿Comprendereis que en mi cabeza oiga esa canción cada vez que entro al periodico de la facultad?
Os recomiendo darle a "Guardar destino como" en el menú del botón derecho y os lo guardeis en vuestro ordenador.
Noviembre 10, 2003
Una razón para hacerse católico
Estoy planteándome muy seriamente que lo de que todos descendemos de Adán y Eva es cierto. Sólo una endogamia de tal calibre explicaría lo gilipollas que es la gente.

Adán y Eva
Noviembre 06, 2003
Requiescat in pacem
Germán murió anoche, congeladito de frío, en una parada del C54 a eso de las tantas esperando un miserable bus que le devolviese a su casa.
Un minuto de silencio.
Septiembre 07, 2003
El hombre visible
Consiguió la fórmula, preparó el bebedizo y lo ingirió. Se despojó a toda prisa de la bata blanca y se arrojó a pasear por la calle ansioso por comprobar el resultado. Funcionaba. Las señoras se echaban las manos a los ojos, dejándo indiscretas rendijas para permitirse miradas licenciosas. Los hombres carraspeaban y simulaban un excesivo interés por los insulsos escaparates de otoño. Todos intentaban disimular lo evidente: podían verle. Una chica, desenvuelta, supo finalmente dirigirle una sonrisa. A ella le siguieron otros dos jóvenes, que se pararon a charlar con él sobre la situación geopolítica global o, quizá, para preguntarle por una calle. Dos niños querían que jugara con ellos a la peonza y tuvo que arrastrarlos agarrados a las perneras de sus pantalones por media manzana hasta que, entre vergonzosas y asustadas, las madres corrieron a recuperar a sus hijos, escapándoseles sendas miradas de admiración. Apenas pasado el parque, la muchedumbre de ociosos y jubilados que se agolpaba para espiar sus pasos con asombro era tal que alguien debió llamar a la policía. Los agentes le ofrecieron escolta, pero el rehusó. Buscaba llevar su experimento a cabo hasta el final, despreocupado de las consecuencias. En las redacciones ya se hablaba de él, una emisora de radio había destinado a su mejor reportero a cubrir todos los movimientos que hiciese y, decían, de la televisión nacional venía en camino una unidad móvil. Se corría la voz deprisa y, familias completas, le venían a pedir que posara con ellos para inmortalizarle fotográficamente en sus salitas. Las envidias y los celos iban lamiendo también, por oleadas, algunas partes de la masa. Quienes no acababan de distinguirle demasiado bien, pisoteaban estatuas y convecinos por igual, buscando mejor otero. Quienes querían ser vistos también, despotricaban de sus malas artes e intenciones a unos públicos que, en el mejor de los casos, le prestaban la mínima atención para chistarle un silencio. Surgió, de entre los cuerpos, una mano enguantada que sostenía un revólver. Le disparó justo a la frente, acertada, y desapareció. Fue cuando debieron empezar a desvanecerse los efectos de su pócima, porque rápidamente la gente se desbandó para volver a sus nohaceres, olvidando veloz aquél fugaz entretenimiento de la mañana. Quedaba sobre la acera cuando llegaron los sanitarios, tan solo el cuerpo muerto de un hombre más.
Julio 26, 2003
EMPEZAR POR EL VERBO
Despertar. Dejar de besar las sabanas, como acto primero de presencia de tu conciencia recobrada. Abrir los ojos. Ver ahí sobre la mesita al culpable, en pasiva confabulación con un tú mucho más vivo de horas antes, de tu despertar. Hacer callar el despertador de un manotazo, medido siempre. Apartar las mantas, sábanas y demás ropas de cama que todavía pretenden atarte a ésta. Incorporar ágilmente el resto del cuerpo de vuelta al mundo real, labor difícil hasta poner los pies desnudos sobre el suelo frío, última razón convincente que necesita tu organismo para asegurarse de que el tibio útero onírico del lecho se acaba por hoy. Malestar en la espalda, será consecuencia del haber yacido en una mala postura durante la noche. Esperar tan solo que sea un malestar amable y no le importe quedarse en casa al salir para el trabajo. Abandonar la habitación, en penumbra tan solo rota por la lívida luz azul del amanecer cuando empieza a dejar de llamarse así, con la mente puesta en las labores de mantenimiento metabólico que subsiguen, sin apreciar todavía el dislate orgánico, que al parecer, se ha efectuado en tu cuerpo. Dejar, sin saberlo, un reguero de plumas blancas, largas y suaves, tan afilada su imagen como inocuas a la hora de ser usadas como arma, volátiles al empuje de los apenas resuellos de brisa que recorren la casa. Calentar agua para el café, cortar e introducir en el tostador dispares rebanadas de un pan que tiempo atrás fue de ayer, derramar leche sobre los restos de café soluble y de grasa que daban al mármol del poyo de la cocina esa textura pegajosa tan peculiar. Atinar a medias a untar de mantequilla las tostadas, antes de derramar lo que queda de leche sobre el mantel, este sí, limpio y recién devuelto a la mesa tras una reciente visita a la lavadora. Lamentar tan terrible accidente, precisamente con tu mantel favorito, pequeña licencia al lujo cotidiano en forma de tela estampada de algo que en su día, se asemejaba a La creación de Adán que tan hábil y horizontalmente pintara Miguel Ángel en el techo de la capilla de Sixto. Acceder al cuarto de baño, sin devolver el silente saludo al espejo. Abrir el grifo de agua caliente, tras éste el de la fría, para regular la temperatura del líquido hasta hacerla alcanzar una lo más aproximada posible a esa que, además de ser inalcanzable, es precisamente la que apetece a tu cuerpo en estas circunstancias. Dejar caer hasta los tobillos el pantalón del pijama, para arrojarlos de una certera patada hasta la pared, donde rebotan (en la medida de lo posible a un material como la tela) para marcar gol en la portería que improvisa el cesto de la ropa sucia. Desabrochar la camisa de éste mismo pijama, con la intención de hacerle correr la misma suerte que a sus compañeros. Forcejear con las mangas, hasta encontrar la camisa desgarrada en las manos, y solo entonces percatarte de que aquello que te impedía deshacerte de ella, aquellas molestias matinales en la espalda, no eran sino dos nuevos apéndices emplumados, dos alas de plumas blancas de una belleza insólita, dos alas que al fin y al cabo, no deberían estar ahí.
Volver subrepticiamente al estado de inconsciencia. Dejar caer el cuerpo hasta golpear el suelo del baño, sin más remedio, por otro lado, ya que tu presencia de ánimo te ha abandonado hace unos instantes. Abrir los ojos. Recordar lo que te ha llevado hasta el suelo del baño. Ponderar que no pudo ser un sueño porque si no estarías felizmente dormido en tu cama, y no en el suelo del baño. Poner en pie tu cuerpo. Mirar al espejo. Contemplar como tras tu silueta se recortan sendas alas magníficas. Dudar sobre su composición, ¿plumas de un blanco luminoso o plumas de luz blanca? Reconocer que es estúpido esto que te sucede. Agachar la cabeza. Sonreír. Volver a la cocina para tomarte otro café. Tomar dos más. Mantener la mente en blanco voluntariamente, pensar en algo es llegar a conclusiones que, ahora mismo, te parecen bastante fantasiosas. Llamar a la oficina para decir que no vas.
Inventar una extraña enfermedad, cuyos síntomas habrían hecho palidecer e incluso enfermar de verdad a cualquier médico que hubiera podido llegar a oírte. Volver a la ducha. Sentir como el agua resbala por tus alas es algo nuevo para ti. “¡Joder , y tan nuevo!” Derramar agua fuera de la bañera no te importa, ya lo fregarás. Estar absorto, bajo la lluvia cálida sin pensar en otra cosa que no sea el olor de las plumas mojadas. Relajar los músculos. Cerrar los ojos mientras empiezas a comprender la magnitud de lo que te ha sucedido. Meditar, ¿qué harás? ¿Llamar a un médico? ¿Llamar a un teólogo? ¿Llamar al gobierno para quejarte por las mutaciones sufridas a causa de vaya-usted-a-saber-qué radiaciones emitidas por vaya-usted-a-saber-qué vertidos radiactivos en vaya-usted-a-saber-qué cementerio nuclear? ¿Llamar a tu madre, decirle que la quieres mucho y después pegarte un tiro (contando con que puedas morir)?¿Morir es posible para alguien con alas? Volver a dejar de pensar. Girar la llave del agua. Secar tu cuerpo y, en la medida de lo posible, sus nuevos órganos anejos. Pasar toda la mañana pensando en ello, dando vueltas alrededor de la casa. Jugar con tus alas en los escasos momentos en los que te sientes despreocupado. Planear por el salón con unas alas de cuatro metros de envergadura suele resultar un poco complicado al principio, pero después te acostumbras. Tirar al suelo un portarretratos quebrando en mil reflejos la sonrisa de aquella persona a la que quieres tanto y que tanto te quiso. Mirar por la ventana. Contemplar la ciudad. Pensar en lo a gusto que se debería de estar ahí fuera, volando sobre los tejados. Matar de envidia a Ícaro, si no hubiera muerto de ingenuidad. Planear para esta noche, la escapada del laberinto de cuatro paredes. Asumir (o algo parecido) tu nuevo estatus. Preguntarte una vez más cuál es ese nuevo estatus. Alejar mitologías funestas de la mente, o intentarlo. Sonreír, derrotada de nuevo tu razón por los hechos. Dudar de tu identidad futura. Recordar haber leído alguna vez, algo parecido, solo parecido, pero recordar también que en aquella ocasión el tipo se convertía en un escarabajo. Pensar en la belleza de tus alas. Ir volando a la luna del armario, buscando tu reflejo una vez más. Emular, incluso, en este nuevo momento de relajo, a un difunto Freddy Mercury tarareando un vivo “Spread your wings” tan hábilmente seleccionado para este momento por tu subconsciente. Entrar de nuevo en una fase de pensamiento oscuro. Dolor en las sienes de tanto pensar. Pesar. Necesitar una segunda opinión. Confiar, ¿en quién? Buscar la agenda. Encontrar a alguien que esté desocupado y que medianamente pueda entender lo que te ocurre. Conectar al fin con alguien. Citar a un oído amigo para esta misma tarde. Cantar de nuevo. Jugar de nuevo. Esperar, al fin y al cabo. Desesperar. Caer agotado en el sofá. Recoger las piernas. Envolverte con tus alas. Llorar. Intentar sofocar el llanto, distrayendo su atención con cualquier cosa sin plumas. Llorar. Desesperar tu propia mente intentando explicar lo inexplicable. Creer…no, aún no. Renegar una vez más de la realidad. Argumentar falta de cordura, imposible, no podría haber nadie más cuerdo y lúcido que tú en estos momentos, siempre según tú, claro. Tener alas no es un impedimento para considerarse en buen estado de salud mental, ¿verdad? Explicar, con tesis vagas la existencia de tus alas. Ceder. Creer no en Dios, sino en dioses. ¿Ser uno de ellos? Pulular por tu mente extrañas ideas como ésta. Creer tu divinidad recién alcanzada, en vida. Volver a plantear la posibilidad de la demencia se te hace imposible. Anhelar una vez más que llegue alguien, con quién hablar. Creer en alcanzar, de ser posible, el cielo. Comprobar que la cama está vacía y que, efectivamente, no estás aún durmiendo. Admitir una vez más el revés. Sentir desazón. Acusar el cansancio, principalmente psicológico. Intentar dormir de nuevo. Soñar con los angelitos, una nueva jugarreta de ese grandísimo cabrón que es tu cerebro. Gritar al salir del duermevela. Sollozar. Mirar hacia arriba, no al techo, sino tras la ventana. Rendirte aceptándolo. Ser un ángel.
fin
Julio 21, 2003
Efeméride de la estupidez
El 21 de julio de 1834, en París, Philippe Deglutier, pintor de segunda fila que llevaba más de 13 años pretendiendo que alguien comprara uno de sus cuadros, más de un siglo antecedentes al tiempo que les hubiera correspondido, y que el llamaba "cuadradistas", decidió trascender a un mundo artístico que no le comprendía y se pasó a la avicultura. Como principiante, empezó con una cosa pequeña: compró una jaula y un ruiseñor a los que instaló con lujosas holguras en el ahora vacío estudio que poseía en la buhardilla de una casa que, en sus cuatro plantas inferiores, era de putas. El negocio no le iba demasiado bien, y pese a que sus necesidades primarias eran socorridas por la bondad de unas u otras de sus vecinas, al hombre también le acuciaba el hambre a veces. Harto de haberse hipotecado a tal suplicio como su vida, tomó una drástica decisión que iría muy con el siglo: entregarlo todo al nihilismo. Así quemó los lienzos que conservaba, rasgó sus vestiduras con todo el lirismo y acabó arrojándose al Sena con muchas piedras en los bolsillos. En su última lucidez, le sobrevino una crueldad humanitaria y, por evitarle sufrimientos a su nuevo pajarillo, quiso acabar con él, antes de acabar consigo mismo, por la infame vía de defenestrarlo.
Junio 26, 2003
Historia del breve desengaño
Estaba husmeando en un alcorque cuando la vio venir, de un salto se levantó y mientras se recomponía el traje y se sacudía la tierra de las manos, con su peculiar sincretismo le declaró en tan solo tres palabras lo indigno que era el cielo de reflejarse en sus ojos y la tierra de que ella la pisara con ese garbo, también le habló de la mujer inteligente y buena que se podía leer detrás de su rostro inpertérrito. La lástima es que esas tres palabras fueron "¡Qué polvo tienes!" y ella, que era de ciencias, se ve que no supo entender en su magnitud lo que entre babeos le ladraba el gañán borracho que apenas sí se sostenía abrazado al plátano aquél.
Junio 12, 2003
¡Dios mío, nuestro horóscopo dice cosas horribles!
Imaginad al hombre aprensivo. Tan gris como su chaqueta, que regula su vida en torno al minutaje del metro y se da la lúbrica licencia los domingos de leerse todos los suplementos del diario. Es aficionado, y poco más, a las lecturas esotéricas o perversas. De pequeño se le morían las horas devorando revistillas de sucesos, aprendiendo de tebeos truculentos o atendiendo a los comadreos rurales y demás parafernalia paranoicopoiética tardofranquista. No perdió el hilo y ahora atiende con fervor a los programas sobre asesinatos que dan a la hora de cenar, para acostarse con el gusanillo.
Cada mañana, además, lee lo primero de todo en el diario su horóscopo. Dice que no creía demasiado en ellos, pero desde que en un par de ocasiones creyó entrever claras alusiones a lo que después le acontecería realmente, los respeta algo más. Sin duda debe ser así, pues hacía años que no daba un paso sin asegurarse antes connivencia de los astros. Esto le ha traido más de dos disgustos para con su esposa, quien tuvo que acceder finalmente a su empeño de postponer la boda dos semanas, porque en AMOR a él solo le venía un corazoncito. Y casi le costó el empleo cuando, debido a las dudosas dos $ que le vaticinaban esa semana, se empecinó en rechazar repetidas veces un importante ascenso que, además, urgía a la directiva realizar.
Se da un lujazo cada 11 de mayo para celebrar su cumpleaños: si las bolitas amarillas pasan de tres en DINERO se juega unos cartones de bingo; cuando gana algo y además hay un par de ellas verdes en SALUD, se ventila con su señora una botellita de buen cava. Definitivamente, aunque no lo reconozca, se pirra por saberse abocado a algo.
Ayer, al llegar a la oficina, le esperaba un iracundo socio escondido tras la puerta de su despacho. Por un quítame allá esos desfalcos el tipo estaba cegado por la ira, dispuesto a todo. Tanto que con la mano izquierda enguantada (no era zurdo pero quería simularlo) sostenía una faca de las de algo más que amedrentar.
Justo antes de entrar a la puerta, nuestro hombre sólito recuerda que esa mañana no ha leído el horóscopo. Por costumbre, se da la vuelta y se cruza con una secretaria a la que anuncia su intención de salir cinco minutos. Ella, solícita, le dice que le dejará las carpetas que le llevaba sobre su mesa, en el despacho. Pero la correspondencia si se la da y él la va leyendo conforme sale a por el periódico.
Va hacia el metro, donde aún reparten los diarios gratuitos, y se lleva un par. Sube la escalera ojeando el horóscopo en el Metro, insulso como cada día. A pesar de ello, busca también el de 20 minutos y al leerlo no puede reprimir exclamarle en vano a su secretaria Catalina, a quién sabía tres días más jóven que él: "¡Dios mío, Catalina, nuestro horóscopo dice cosas horribles!"

Mayo 23, 2003
Mayo 19, 2003
"Romance del Bitter Kas"
Era infiel y lo sabía:
para él era gran cosa
rondar las calles de noche
con intención alevosa,
maliciosa y traidora;
abandonando a su esposa,
deudora de su respeto
y, por cierto, muy hermosa,
tan solo para entregarse
a una pasión tan sosa
y de emoción tan pobre
(aunque al hombre le rebosa)
de bajar a tomar al bar
esa bebida asquerosa.
Abril 05, 2003
Interludio lúdico
A un niño se le cayó la sonrisa al sumidero mientras se cepillaba los dientes. Lo primero que pensó es que estaba muy bien así: ya no tendría que volver a cepillarse los dientes. Aquella noche durmió plácido, pero al día siguiente su madre empezó a preocuparse por la mala cara que traía.
-¿No te gustan las tostadas, amor?
-Claro que sí mamá - dijo el chico amargamente.
-¿Te encuentras mal? A tí debe pasarte algo - la madre ya barruntaba asustada.- Si quieres quedarte en la cama puedo llamar al colegio...
-Estoy bien, mamá, y estoy contento porque hoy en el colegio nos van a poner una película.
Con su sombrío semblante, el niño correteó por la casa recogiendo sus cosas y se fue al colegio. Subió al autobús y solo quedaba sitio al lado de una niña a la que no conocía demasiado bien y que además le caía mal, porque solía reirse con sus amigas de todos los chicos a los que no conocían demasiado bien. La niña tampoco sonreía.
-Hola.
-Hola. ¿Qué te ha pasado a tí? Yo estoy triste porque mi padre llevó a nuestro perro al doctor y al volver dijo que se le había escapado, yo quería buscarlo, pero dicen que ya volverá.
-A mí no me ha pasado nada.- él se extrañó bastante de la súbita buena disposición de la niña a hablarle - Siento lo de tu perro.
Ella le miró y pensó que quería hacerse su amiga, realmente debía ser muy sensible. No le conocía de nada y sin embargo parecía aún más compungido que ella por su pérdida.
-Tranquilo, hombre, seguro que aparecerá.- intentó consolarle.
Como les había prometido, el profesor les puso una película. Era de Charlot, y todos sus compañeros se reían mucho con las peripecias del pobre hombre, al que nada le salía bien. Pero él, pese a que prestaba más atención que ninguno, o precisamente por eso, no sentía necesidad alguna de reir. Cuando el profesor les dijo que escribiesen qué era lo que más le había gustado de la película, el niño escribió "Nada. Pero cuando se comía la bota me han dado muchas ganas de llorar". El profesor, preocupado, llamó a la directora, y esta llamó a la madre del niño.
-Señora, a su hijo debe pasarle algo. Es como si se hubiera hecho mayor.
-Bueno, es que en mi casa siempre hablamos con mucha libertad y a él le contamos todo como es.
-¡Qué antipedagógica, por Diso! - exclamó la directora, angustiosa.
-¿Y yo qué sabía?
-Mire, se lo vamos a mandar a casa, pero por favor, tenga cuidado...
El niño volvió a casa. No sabía por qué se había librado de medio día de colegio, pero la idea le entusiasmaba. Llegó con el ceño fruncido y haciendo pucheros.
-¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hoy me han dejado salir antes del colegio! ¡Cómo mola!
-¿Entonces por qué lloras?
-Pero si no estoy llor...- entonces al niño le resbaló por la mejilla una lágrima muy gorda que llegó a su boca- Sí, lloro. ¡Pero no se por qué!
-Hijo mío, no le habrás vuelto a regalar tu alegría a ningún pobre por la calle, ¿verdad? - inquiría la madre suspicaz.
-...No mamá, de verdad... pero sí que me pasó algo... anoche se me cayó la sonrisa por el lavabo mientras me cepillaba los dientes - confesó el niño temeroso.
-¡Pero qué trasto eres! ¿Por qué no dijiste nada?
-Es que así no tenía que volver a cepillarme los dientes
La madre corrió al teléfono y llamó a un fontanero. No tardó mucho en llegar uno, llave inglesa en ristre, dispuesto a salvar presto la felicidad de aquel niño. Agazapado bajo el lavabo, auscultó con su oreja las cañerías como si fuese un indio e iba dando golpecitos con la llave inglesa hasta que un "Tong" más seco le descubrió dónde se había encallado la sonrisa. Con su soplete y sumo cuidado, cortó la cañería y le dijo al niño que sorbiese por uno de sus extremos. Después arregló la instalación y se marchó sin querer cobrar nada. La madre lloraba de alegría, aún no se muy bien si porque la sonrisa de su hijo hubiese vuelto a su lugar, o porque el fontanero no hubiera querido cobrarle nada. El hijo, a decir verdad, se sintió más aliviado al poder volver a sonreir.
Desde aquel día el niño se cepilló los dientes con muchas más ganas tres veces al día.
Cada día.
Abril 02, 2003
Obstracciones
Ayer me morí de disentería, o lo que fuese aquello. Al principio las encías exudaban una especie de bilis acuosa que me recordó vagamente a cuando no me gustaba el zumo de naranja. Definitivamente, tengo que hacer algo con las fisuras de la ventana y la cantidad de aire poluto que trago mientras duermo.
Y de los sueños extraños, creo que ubicados en mi facultad remozada al estilo protogótico, mejor ni hablar. Hacían como una peli-concurso televisivo en el que todos debían participar salvo los jugadores (víctimas) que no sabían qué coño estaba pasando. Luego había gente como yo, que no teníamos ni idea de qué iba aquello y teníamos bastante con intentar encontrar el sitio al que íbamos. Por las paredes habían pintado con spray unos sellos que se asemejaban a la escritura maya.
Por ¿suerte? me desperté y el día ya fue, como todos, normal.
Marzo 09, 2003
El hombrecillo verde contra las malditas momias de Guanajuato
Este domingo no ha existido, así que me he montado una película...

El título promete. ¡Un homenaje a El Santo Enmascarado de Plata! Guau...

El Hombrecillo Verde lucha encarnizadamente don Doc Gably por hacerse con
el terrible artefacto maldito de las momias de Guanajuato. ¡Trepidante!

El cabrón de Doc Gably consigue noquear al bueno del Hombrecillo Verde con
un sucio truco de maloso karateka y le deja paralizado en el altar de sacrificios.

Con el terrible artefacto en su poder, el pérfido Doc Gably sabe que el mundo
está a su merced. Por eso decide sembrar el pánico entre la población.

La maldición del terrible artefacto de las momias de Guanajuato convierte al
pérfido Doc Gably en una momia de Guanajuato. ¡Temed! ¡Qué temáis, hostia!

Hasta la valiente Super Rita chilla aterrada ante la horrible visión de Doc Gably
convertido en una sanguinaria momia de Guanajuato. ¡Acojonante!

Doc Gably, privado de razón por los efectos momificantes del terrible artefacto
maldito de las momias de Guanajuato, se alimenta de los sesos de Super Rita.

El Hombrecillo Verde se recupera del efecto paralizante de la llave de Doc Gably
a tiempo de ser avisado por sus Rayitos Rojos® de que la población peligra.

Después de comerse los sesos de todos los habitantes de la ciudad, Doc Gably
se dirige a la biblioteca secreta de los héroes, donde se esconde Irenita.

El Hombrecillo Verde, que había atravesado la ciudad a toda velocidad, llega a
la biblioteca secreta por un pasadizo secreto a tiempo para placar a Doc Gably.

Recordando las enseñanzas del Sensei Somo, el Hombrecillo Verde efectúa a la
horrible momia de Guanajuato la Llave Maestra® con la que podrá vencerle.

Retorciendose de dolor, el feo de Doc Gably se desintegra fluyendo rápidamente
a mil realidades diferentes. El Hombrecillo Verde rescató a Irenita y son felices.
Marzo 05, 2003
De El País, 3 de Marzo de 2003, p 49
Se ve que ante la poca gana que le tenía yo a esto de enfangarme a bloggear, estos estupendos chicos del Atleti tuvieron la idea de apoyarme. Muchas gracias, de verdad.

Eso sí, a la próxima poned por lo menos los acentos en las A, que aunque sean mayúsculas lo llevan. Ahora me replantearé eso de hacerme el carné de simpatizante :)
Febrero 28, 2003
En ocasiones Bruce Willis estaba muerto
Este domingo ponen esa película tan chula en la que el final importa bien poco y sin embargo la gente se cabrea de forma inversamente proporcional a esa importancia cuando se lo cuentas. No se si será porque es una de esas películas que me he molestado en ver, pero es cierto que me gustó. Probablemente ni me acuerde de verla de nuevo.
Y es que tengo tantas cosas que hacer... por suerte la mayoría de ellas gratas.